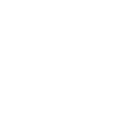LA BATALLA DE KAMUR, LA CIUDAD DE LOS TERRORISTAS
La carpa de Abid el Sirio, que en realidad no podía llamarse una carpa en todo el sentido de la palabra, era un inmenso corralón que ocupaba más de dos manzanas. Tenía una tienda de lona de todos los colores que daba su frente hacia la calle principal, pero adentro la construcción era una sala ancha y larga hecha de cemento y cabillas que tomaban en conjunto una forma rectangular. Igualmente habían pequeñas habitaciones para las mujeres, con sillones y sofás de maderas colocados a los lados para que la gente pudiera esperar a que se desocupara la dama de sus sueños. En la parte de la carpa propiamente dicha, se encontraba la pista para bailes. Estaba decorada con cortinas chillonas, mesas inestables de madera y unas alfombras rojas que en la penumbra no mostraban las miserias que le habían dejado marcadas en el rostro las continuas pisadas y cigarrillos de la mala vida.
El burdel lo atendía el mismo Abid, oriundo de Damasco, quien durante muchos años trabajó como terrorista para el ejército rojo japonés destacándose por sus habilidades para el camuflaje. Lamentablemente éstos eran tan perfectos que el hombre se perdía antes de la acción y no lo encontraba nadie. Por esta razón los terroristas japoneses a pesar de que estaban interesados en tener una organización amplia y con representatividad de distintos países, decidieron darle de baja después del secuestro del avión de la Eastern en Lisboa.
Se había instalado en Kamur después de comprender la necesidad que tenían los refugiados y estudiantes de la ciudad por un poco de diversión y arrendamiento de caricias. Para mantener el almacén bien surtido recorrió casi toda Europa y media África recolectando su mercancía humana. Esta era renovada continuamente para impedir el enamoramiento de la clientela con las putas. La formaban mujeres de todas las nacionalidades europeas, árabes y unas colombianas y tres dominicanas que le dejó en consignación un tupamaro argentino de paso hacia el Congo Brazzaville. Las más baratas, que oscilaban entre los dos y los tres dólares, eran unas muchachas de mala vida de la tribu de los enanos envenenadores expulsadas de la Cueva de la Calavera, progresivamente las habían hasta de cien dólares, hermosas francesas y suecas de cuerpos esbeltos y rostros cautivantes. También se conseguían mujeres para pelear. Esposas prostitutas, como las llamaba sardónicamente El Raquim. Éstas podían discutir con los clientes durante horas y horas sin cansarse, llevándole la contraria todo el tiempo sobre cualquier cosa que se les dijera. Siempre había terroristas a los que les gustaba ese morbo de discusión pre-copular que mantiene unidos y amorosos a tantos matrimonios.
Llegué a la carpa temprano. No serían ni las nueve. A esa hora muchas mujeres todavía no se habían arreglado. Pero ya habían bastantes regadas en los cojines y las alfombras. Algunas estaban sentadas en la barra del bar mostrando generosamente las partes sometidas a la oferta y la demanda. Las discutidoras peleaban entre sí un poco alejadas de la risa y la informalidad de la mayoría, que bromeaban pintándose las uñas o mirando con displicencia algunas revistas pasadas de moda.
Apenas me senté en una mesa, Abid me mandó una alemana de piernas encantadoras y ojos azul intenso, que rápidamente se me acercó con la clásica copa de vermuth en la mano. Le hice un gesto para que se retirara. Esa noche iba a estar muy agitada para permitirme alguna distracción. En su lugar me puse a detallar los puntos clave del sitio, mirando con cuidado hacia un pequeño closet semi subterráneo donde guardaban la lencería.
El primero en arribar fue Pierre Gold. Entró como a las diez y treinta acompañado de no menos de veinte hombres. Traía anarquistas de todos los tamaños. Pude ver las caras de Marcos Mor, un negro ácrata que pesaba más de doscientos kilos y medía dos metros veinte: era el terror de todos los incipientes gobiernos africanos; con sus tres socios Malín, Balú y Kamakapú, en cuestión de horas desmoronaban las pequeñas repúblicas apenas obtenían la independencia de Inglaterra. Estaba Nuruñengo, otro africano amigo del desorden que sembró el pánico durante muchos años en Holanda saboteando los diques para la contención del mar; para lograr sus tórpidos propósitos se había aliado con las mareas y las olas sifrinas. Muchos de los rostros me eran desconocidos, pero todos llevaban las armas visibles, anteojos oscuros, el clásico sombrero negro de ala ancha terrorista y una capa larga del mismo color.
Pierre me saludó sin hablar, apenas si hizo un movimiento con la cara y junto a sus hombres se fue a sentar hacia las mesas del lado oeste que daban al corredor de las habitaciones.
Cuando Abid vio entrar aquel hombrerío se frotó las manos e hizo señas con los ojos a las mujeres para que los abordaran. Su rostro cambió de expresión al ver que éstos también las rechazaron. Los anarquistas sólo estaban atentos a la llegada de Friederich Hansen y al momento en que el nazi empezara a repartir ejemplares de la constitución del tercer Reich.
A las once menos diez llegó Mohad Al Kahir Mohardín. Con él entraron sus cinco perros guardianes, también venían los hermanos Budi Budi, Alí Muhardek, Mohamed Chang y su hijo, el viejo Ruhamel, un fanático kalik que sólo saboteaba mezquitas infieles, y unos cien palestinos y gente de izquierda que venían armados hasta los dientes.
De nuevo a Abid le brilló la mirada. Se acercó a la supervisora de prostitutas y le dio instrucciones para que se ofreciera una danza en honor de los recién llegados, pero una vez más sufrió el impacto de rechazo. Los árabes no habían venido a divertirse. El hombre pensó que le estaban poniendo demasiadas hormonas femeninas a los pollos de Kamur.
Eran las once en punto de la noche cuando entró el alemán y cerca de trescientos hombres que portaban el más sofisticado e increíble armamento que e había visto en la ciudad. En ese instante Abid el Sirio, en lugar del regocijo que sintió en las anteriores ocasiones, con su innato sentido comercial pudo comprenderlo todo.
Hansen no llegó a sentarse. Mientras observaba a Al Kahir, que por su parte no le quitaba los ojos de encima a Pierre Gold, se sorprendió cuando este último se levantó del asiento y gritó:
- ¡Muera el estado! ¡Mueran los cerdos que apoyan el terror de la Ley!
Antes de terminar sacó la ametralladora para apuntar hacia el grupo de recién llegados.
En el momento en que el francés se paró, Al Kahir sacó en el acto una granada RKG-3 de percusión anti-tanque y mordió la palanca de seguridad. Sólo que no vio cuando uno de los hombres de Hansen, un tal Humprey, veterano en armas cortas, sin que nadie pudiera verlo disparó desde su bolsillo sobre uno de los guardianes del árabe. Al ver caer a su compañero, el grupo palestino corrió a guarecerse tomando posición hacia la parte trasera de la carpa donde estaba la otra entrada para los cuartos. Allí comenzaron los disparos. Las mujeres pegaron a correr despavoridas como si hubiera llegado la policía. Salían de todos lados, de los cuartos, de los baños. Iban desnudas, semidesnudas, con los zapatos de tacón entre las manos para no caerse. Unas lloraban y otras se reían presas del nerviosismo. Aquella manada de putas en estampida me obligó a quitarme para no ser atropellado. Cuando pasaban frente a los árabes algunas con caras libidinosas las pellizcaban aprovechando la confusión. Durante los primeros instantes del atrincheramiento sin meditarlo dos veces me lancé en el closet de la lencería. La fiesta se iniciaba.
Por todos lados empezó el tableteo de las ametralladoras escupiendo plomo grueso. A cien metros de la barra sonó la primera explosión de granada llevándose por delante a Abid el Sirio, que quedó sobre el amplio mesón con un rictus de sorpresa grabado en el rostro para la eternidad. Nunca se supo con certeza quien la lanzó primero, pero ella incitó a los anarquistas a soltar el resorte del primer cohete; y cuando éste salió silbando, las balas de los M-16 de Hansen, que junto con varios derechistas se habían replegado hacia el otro lado de la calle, inundaron el lugar con fuego cerrado.
Mohamed Chang ofreció al público su primera granada de los tres minutos y doce segundos. Esta no estalló y uno de los Budi Budi la hizo explotar machacándola repetidas veces con el tacón. El muy imbécil logró activarla pero voló con ella. Pierre y sus hombres permanecían tumbados detrás de las mesas de la carpa lanzando tiros sin blanco definido. Las ráfagas de balas explosivas y los boquetes de la escopeta recortada de Kamakapú destrozaban prácticamente todo el mobiliario del enorme local. Como a la quinta explosión de granadas fragmentarias que repartía un tupamaro rifándolas entre los presentes, me atreví a mirar un poco. El espectáculo era impresionante. Los árabes apertrechados en la parte trasera de la casa hacían fuego sin discreción, los anarquistas desde el suelo en el otro extremo le respondían, pero ellos a su vez recibían el plomo de los alemanes y los americanos, que en tiros precisos debido al moderno armamento los diezmaban como patos. Por el piso se veían regados los cadáveres de varios hombres de distintos bandos, y algunas prostitutas con el rostro maquillado por el pánico que les pintó la muerte en aquella inhabitual sesión de amor y de caricias.
Como a los diez minutos del inicio de los tiros empezaron a sonar las sirenas de alarma de Kamur. El aullido escandaloso y enloquecedor se propagaba por todos lados sacudiendo las arenas del desierto. Era como el zumbido de un mosquito gigantesco que se nos metía por el oído. Su lamento apagaba el estallido de las granadas pequeñas convencionales. Cuando vi el reloj y constaté que eran las once y treinta dejé escapar una sonrisa. Miré hacia donde estaba Al Kahir y me protegí el rostro con los brazos escondiendo la cabeza. Una tremenda explosión en cadena estalló por cinco veces consecutivas pulverizando literalmente al temible terrorista palestino. Los ositos de peluche, activados para esa hora cumplieron su cometido con impecable precisión. Los pedazos del árabe y los secuaces que le rodeaban en ese instante quedaron diseminados por todos los techos y paredes de las casas de la Calle Avicenas donde se encontraba la carpa.
Pierre ya había lanzado como treinta bombas contra el improvisado refugio de los derechistas que les respondían con cohetería liviana intermitente, cuando desde la colina de la Sierra de la Pólvora, Wolfgang Amadeus Pérez y su gente, que se habían percatado del desorden, empezaron a apoyar a todo el mundo lanzando tiros locos de obuses que fragmentaban piojos contaminados con peste bubónica. Las explosiones se sucedían con tal continuidad que sólo se escuchaba un estertor, interrumpido a veces por segundos de silencio. Un tiro de bazuca perdido le dio en el centro a un grupo de terroristas árabes desplazando los cadáveres para otras trincheras. La gente de las brigadas rojas y los de la ETA, que se venían a incorporar a la fiesta desde las residencias estudiantiles se devolvieron a medio camino al sentir los pedazos de cuerpo que a cada rato les pegaban en la cara. Adentro de lo que quedaba del prostíbulo de Abid, otra granada desviada le dio al sifón de cerveza que estalló y soltó un chorro helado y refrescante como si fuera un pozo de petróleo. Algunos anarquistas viendo que había cerveza fría y gratis trataban de acercar sus cantimploras para llenarlas, pero el fuego continuo de los árabes molestos por la presencia del alcohol se las agujereaban dejándolas como coladores.
Al igual que había ocurrido con las casas vecinas, por las continuas explosiones el inmueble empezó a ceder. La parte de los cuartos ya prácticamente no existía y la estructura de la carpa estaba pulverizada. Me salí a rastras con un lanzallamas en la mano con el seguro quitado y me fui moviendo como un gusano para ponerme a salvo detrás del depósito de dinamita de la guarnición de Kamur.
En el recorrido vi caer a Mohamed Chang ensartado por tres cuchillos que le lanzó el mismo Pierre con una precisión asombrosa. Dos se le clavaron en los ojos para que no viera el tercero que le partió el corazón. Del otro lado Hansen había perdido una pierna. Lo oí gritar maldiciendo a los comunistas cuando recibió otro tiro de plomo tigrero que provenía de la escopeta de Malú.
Por el costado izquierdo de la calle vi el cadáver de Linka y el de otros terroristas curiosos. Sentí lástima por el checo pero ya no había nada que hacer para ayudarlo. Fue en ese momento cuando aparecieron por el centro de la avenida enguerrillada las patrullas de Kamur. Los agentes del orden, negros y árabes robustos vestidos con ropa de amianto antitanque, traían los cocodrilos policías de cinco y seis metros de largo amarrados con cadenas de una pulgada. Al aproximarse empezaron a lanzarlos sobre todo el que tenía un arma. Después soltaron sobre los terroristas alzados avispas africanas y centenares de culebras y tarántulas amaestradas en un desesperado esfuerzo por contenerlos.
Una granada estalló sobre un cocodrilo volteándolo al revés y lo dejó pataleando con sacudidas epilépticas. Pero a la llegada de los policías, un súbito silencio se produjo después de la última explosión anunciando una suerte de tregua indefinible. Durante algunos segundos el propio silencio fue ensordecedor. Después del escandaloso tableteo de las ametralladoras y el estrepitoso estampido de los cohetes y las granadas, la ausencia del ruido parecía una forma surrealista de la mentira.
En la oscuridad pude ver cuando los árabes en silenciosa caravana se fueron replegando hasta coger la ruta que lleva hacia el cerro donde estaba el depósito de la academia de explosivos. Por su parte los anarquistas, con apoyo de la gente de derecha que se le habían plegado, instalaron los obuses de alta potencia alrededor de las apertrechadas residencias Rasputín que ya estaban en sus manos. Todos se cubrían las caras para protegerse de los peligrosos insectos con que las autoridades pretendían combatir la subversión. Pero ahora la guerra comenzaba en serio.
Yo no vi el final de la batalla. Junto con Soko Surai, un piloto japonés y un marroquí llamado Amed Saad, huimos de aquel infierno. Nos metimos en uno de los aviones de los terroristas franceses de la OAS que habían ido a descansar el fin de semana en Kamur, y levantamos vuelo protegidos por la complicidad de la oscura noche africana.
Apenas el avión dio la primera vuelta para tomar altura, sentimos que se reiniciaban las explosiones acompañadas por el repiqueteo ensordecedor de las ametralladoras y los fusiles automáticos que emitían destellos intermitentes. Cuando ya nos alejábamos, una inmensa llamarada iluminó el cielo como si fuera la fantasía de uno de esos sueños infantiles bajo los efectos alucinógenos de las chupetas de frambuesa. Al mismo tiempo, el olor penetrante de la pólvora cruda se extendió por la atmósfera, llevando un incierto destino hacia el firmamento completamente desprovisto de estrellas.
****
De la guerra de Kamur realmente se sabe muy poco. Lo que existen son leyendas. Hay quienes sostienen que todavía continúa y no cesará jamás. Para otros se acabó a las pocas horas; según ellos finalizó al estallar la cabeza atómica del apátrida Wolfgang Amadeus Pérez, quien desde la cúspide del monte de la Angustia, cargándola a cuestas la disparó mientras maldecía a Dios con todas las fuerzas de su alma.
Para mí, cualquiera que haya sido su final, fue la batalla de comandos más grande de la historia. Las vidas que se malograron por las balas de la desenfrenada contienda tal vez no tuvieron dolientes. Eran parias, hombres resteados, sin familia y sin hogar, pero a cada uno de ellos los tengo sobre mi conciencia con esa pesadumbre y el arrepentimiento sordo del que se sabe culpable de haberles troncado su destino.
En el avión que serenamente atravesaba el enorme desierto prometí guardarles un siglo de silencio. Tras las columnas de humo que aún se divisaban se quedó carbonizada parte de mi vida.
La carpa de Abid el Sirio, que en realidad no podía llamarse una carpa en todo el sentido de la palabra, era un inmenso corralón que ocupaba más de dos manzanas. Tenía una tienda de lona de todos los colores que daba su frente hacia la calle principal, pero adentro la construcción era una sala ancha y larga hecha de cemento y cabillas que tomaban en conjunto una forma rectangular. Igualmente habían pequeñas habitaciones para las mujeres, con sillones y sofás de maderas colocados a los lados para que la gente pudiera esperar a que se desocupara la dama de sus sueños. En la parte de la carpa propiamente dicha, se encontraba la pista para bailes. Estaba decorada con cortinas chillonas, mesas inestables de madera y unas alfombras rojas que en la penumbra no mostraban las miserias que le habían dejado marcadas en el rostro las continuas pisadas y cigarrillos de la mala vida.
El burdel lo atendía el mismo Abid, oriundo de Damasco, quien durante muchos años trabajó como terrorista para el ejército rojo japonés destacándose por sus habilidades para el camuflaje. Lamentablemente éstos eran tan perfectos que el hombre se perdía antes de la acción y no lo encontraba nadie. Por esta razón los terroristas japoneses a pesar de que estaban interesados en tener una organización amplia y con representatividad de distintos países, decidieron darle de baja después del secuestro del avión de la Eastern en Lisboa.
Se había instalado en Kamur después de comprender la necesidad que tenían los refugiados y estudiantes de la ciudad por un poco de diversión y arrendamiento de caricias. Para mantener el almacén bien surtido recorrió casi toda Europa y media África recolectando su mercancía humana. Esta era renovada continuamente para impedir el enamoramiento de la clientela con las putas. La formaban mujeres de todas las nacionalidades europeas, árabes y unas colombianas y tres dominicanas que le dejó en consignación un tupamaro argentino de paso hacia el Congo Brazzaville. Las más baratas, que oscilaban entre los dos y los tres dólares, eran unas muchachas de mala vida de la tribu de los enanos envenenadores expulsadas de la Cueva de la Calavera, progresivamente las habían hasta de cien dólares, hermosas francesas y suecas de cuerpos esbeltos y rostros cautivantes. También se conseguían mujeres para pelear. Esposas prostitutas, como las llamaba sardónicamente El Raquim. Éstas podían discutir con los clientes durante horas y horas sin cansarse, llevándole la contraria todo el tiempo sobre cualquier cosa que se les dijera. Siempre había terroristas a los que les gustaba ese morbo de discusión pre-copular que mantiene unidos y amorosos a tantos matrimonios.
Llegué a la carpa temprano. No serían ni las nueve. A esa hora muchas mujeres todavía no se habían arreglado. Pero ya habían bastantes regadas en los cojines y las alfombras. Algunas estaban sentadas en la barra del bar mostrando generosamente las partes sometidas a la oferta y la demanda. Las discutidoras peleaban entre sí un poco alejadas de la risa y la informalidad de la mayoría, que bromeaban pintándose las uñas o mirando con displicencia algunas revistas pasadas de moda.
Apenas me senté en una mesa, Abid me mandó una alemana de piernas encantadoras y ojos azul intenso, que rápidamente se me acercó con la clásica copa de vermuth en la mano. Le hice un gesto para que se retirara. Esa noche iba a estar muy agitada para permitirme alguna distracción. En su lugar me puse a detallar los puntos clave del sitio, mirando con cuidado hacia un pequeño closet semi subterráneo donde guardaban la lencería.
El primero en arribar fue Pierre Gold. Entró como a las diez y treinta acompañado de no menos de veinte hombres. Traía anarquistas de todos los tamaños. Pude ver las caras de Marcos Mor, un negro ácrata que pesaba más de doscientos kilos y medía dos metros veinte: era el terror de todos los incipientes gobiernos africanos; con sus tres socios Malín, Balú y Kamakapú, en cuestión de horas desmoronaban las pequeñas repúblicas apenas obtenían la independencia de Inglaterra. Estaba Nuruñengo, otro africano amigo del desorden que sembró el pánico durante muchos años en Holanda saboteando los diques para la contención del mar; para lograr sus tórpidos propósitos se había aliado con las mareas y las olas sifrinas. Muchos de los rostros me eran desconocidos, pero todos llevaban las armas visibles, anteojos oscuros, el clásico sombrero negro de ala ancha terrorista y una capa larga del mismo color.
Pierre me saludó sin hablar, apenas si hizo un movimiento con la cara y junto a sus hombres se fue a sentar hacia las mesas del lado oeste que daban al corredor de las habitaciones.
Cuando Abid vio entrar aquel hombrerío se frotó las manos e hizo señas con los ojos a las mujeres para que los abordaran. Su rostro cambió de expresión al ver que éstos también las rechazaron. Los anarquistas sólo estaban atentos a la llegada de Friederich Hansen y al momento en que el nazi empezara a repartir ejemplares de la constitución del tercer Reich.
A las once menos diez llegó Mohad Al Kahir Mohardín. Con él entraron sus cinco perros guardianes, también venían los hermanos Budi Budi, Alí Muhardek, Mohamed Chang y su hijo, el viejo Ruhamel, un fanático kalik que sólo saboteaba mezquitas infieles, y unos cien palestinos y gente de izquierda que venían armados hasta los dientes.
De nuevo a Abid le brilló la mirada. Se acercó a la supervisora de prostitutas y le dio instrucciones para que se ofreciera una danza en honor de los recién llegados, pero una vez más sufrió el impacto de rechazo. Los árabes no habían venido a divertirse. El hombre pensó que le estaban poniendo demasiadas hormonas femeninas a los pollos de Kamur.
Eran las once en punto de la noche cuando entró el alemán y cerca de trescientos hombres que portaban el más sofisticado e increíble armamento que e había visto en la ciudad. En ese instante Abid el Sirio, en lugar del regocijo que sintió en las anteriores ocasiones, con su innato sentido comercial pudo comprenderlo todo.
Hansen no llegó a sentarse. Mientras observaba a Al Kahir, que por su parte no le quitaba los ojos de encima a Pierre Gold, se sorprendió cuando este último se levantó del asiento y gritó:
- ¡Muera el estado! ¡Mueran los cerdos que apoyan el terror de la Ley!
Antes de terminar sacó la ametralladora para apuntar hacia el grupo de recién llegados.
En el momento en que el francés se paró, Al Kahir sacó en el acto una granada RKG-3 de percusión anti-tanque y mordió la palanca de seguridad. Sólo que no vio cuando uno de los hombres de Hansen, un tal Humprey, veterano en armas cortas, sin que nadie pudiera verlo disparó desde su bolsillo sobre uno de los guardianes del árabe. Al ver caer a su compañero, el grupo palestino corrió a guarecerse tomando posición hacia la parte trasera de la carpa donde estaba la otra entrada para los cuartos. Allí comenzaron los disparos. Las mujeres pegaron a correr despavoridas como si hubiera llegado la policía. Salían de todos lados, de los cuartos, de los baños. Iban desnudas, semidesnudas, con los zapatos de tacón entre las manos para no caerse. Unas lloraban y otras se reían presas del nerviosismo. Aquella manada de putas en estampida me obligó a quitarme para no ser atropellado. Cuando pasaban frente a los árabes algunas con caras libidinosas las pellizcaban aprovechando la confusión. Durante los primeros instantes del atrincheramiento sin meditarlo dos veces me lancé en el closet de la lencería. La fiesta se iniciaba.
Por todos lados empezó el tableteo de las ametralladoras escupiendo plomo grueso. A cien metros de la barra sonó la primera explosión de granada llevándose por delante a Abid el Sirio, que quedó sobre el amplio mesón con un rictus de sorpresa grabado en el rostro para la eternidad. Nunca se supo con certeza quien la lanzó primero, pero ella incitó a los anarquistas a soltar el resorte del primer cohete; y cuando éste salió silbando, las balas de los M-16 de Hansen, que junto con varios derechistas se habían replegado hacia el otro lado de la calle, inundaron el lugar con fuego cerrado.
Mohamed Chang ofreció al público su primera granada de los tres minutos y doce segundos. Esta no estalló y uno de los Budi Budi la hizo explotar machacándola repetidas veces con el tacón. El muy imbécil logró activarla pero voló con ella. Pierre y sus hombres permanecían tumbados detrás de las mesas de la carpa lanzando tiros sin blanco definido. Las ráfagas de balas explosivas y los boquetes de la escopeta recortada de Kamakapú destrozaban prácticamente todo el mobiliario del enorme local. Como a la quinta explosión de granadas fragmentarias que repartía un tupamaro rifándolas entre los presentes, me atreví a mirar un poco. El espectáculo era impresionante. Los árabes apertrechados en la parte trasera de la casa hacían fuego sin discreción, los anarquistas desde el suelo en el otro extremo le respondían, pero ellos a su vez recibían el plomo de los alemanes y los americanos, que en tiros precisos debido al moderno armamento los diezmaban como patos. Por el piso se veían regados los cadáveres de varios hombres de distintos bandos, y algunas prostitutas con el rostro maquillado por el pánico que les pintó la muerte en aquella inhabitual sesión de amor y de caricias.
Como a los diez minutos del inicio de los tiros empezaron a sonar las sirenas de alarma de Kamur. El aullido escandaloso y enloquecedor se propagaba por todos lados sacudiendo las arenas del desierto. Era como el zumbido de un mosquito gigantesco que se nos metía por el oído. Su lamento apagaba el estallido de las granadas pequeñas convencionales. Cuando vi el reloj y constaté que eran las once y treinta dejé escapar una sonrisa. Miré hacia donde estaba Al Kahir y me protegí el rostro con los brazos escondiendo la cabeza. Una tremenda explosión en cadena estalló por cinco veces consecutivas pulverizando literalmente al temible terrorista palestino. Los ositos de peluche, activados para esa hora cumplieron su cometido con impecable precisión. Los pedazos del árabe y los secuaces que le rodeaban en ese instante quedaron diseminados por todos los techos y paredes de las casas de la Calle Avicenas donde se encontraba la carpa.
Pierre ya había lanzado como treinta bombas contra el improvisado refugio de los derechistas que les respondían con cohetería liviana intermitente, cuando desde la colina de la Sierra de la Pólvora, Wolfgang Amadeus Pérez y su gente, que se habían percatado del desorden, empezaron a apoyar a todo el mundo lanzando tiros locos de obuses que fragmentaban piojos contaminados con peste bubónica. Las explosiones se sucedían con tal continuidad que sólo se escuchaba un estertor, interrumpido a veces por segundos de silencio. Un tiro de bazuca perdido le dio en el centro a un grupo de terroristas árabes desplazando los cadáveres para otras trincheras. La gente de las brigadas rojas y los de la ETA, que se venían a incorporar a la fiesta desde las residencias estudiantiles se devolvieron a medio camino al sentir los pedazos de cuerpo que a cada rato les pegaban en la cara. Adentro de lo que quedaba del prostíbulo de Abid, otra granada desviada le dio al sifón de cerveza que estalló y soltó un chorro helado y refrescante como si fuera un pozo de petróleo. Algunos anarquistas viendo que había cerveza fría y gratis trataban de acercar sus cantimploras para llenarlas, pero el fuego continuo de los árabes molestos por la presencia del alcohol se las agujereaban dejándolas como coladores.
Al igual que había ocurrido con las casas vecinas, por las continuas explosiones el inmueble empezó a ceder. La parte de los cuartos ya prácticamente no existía y la estructura de la carpa estaba pulverizada. Me salí a rastras con un lanzallamas en la mano con el seguro quitado y me fui moviendo como un gusano para ponerme a salvo detrás del depósito de dinamita de la guarnición de Kamur.
En el recorrido vi caer a Mohamed Chang ensartado por tres cuchillos que le lanzó el mismo Pierre con una precisión asombrosa. Dos se le clavaron en los ojos para que no viera el tercero que le partió el corazón. Del otro lado Hansen había perdido una pierna. Lo oí gritar maldiciendo a los comunistas cuando recibió otro tiro de plomo tigrero que provenía de la escopeta de Malú.
Por el costado izquierdo de la calle vi el cadáver de Linka y el de otros terroristas curiosos. Sentí lástima por el checo pero ya no había nada que hacer para ayudarlo. Fue en ese momento cuando aparecieron por el centro de la avenida enguerrillada las patrullas de Kamur. Los agentes del orden, negros y árabes robustos vestidos con ropa de amianto antitanque, traían los cocodrilos policías de cinco y seis metros de largo amarrados con cadenas de una pulgada. Al aproximarse empezaron a lanzarlos sobre todo el que tenía un arma. Después soltaron sobre los terroristas alzados avispas africanas y centenares de culebras y tarántulas amaestradas en un desesperado esfuerzo por contenerlos.
Una granada estalló sobre un cocodrilo volteándolo al revés y lo dejó pataleando con sacudidas epilépticas. Pero a la llegada de los policías, un súbito silencio se produjo después de la última explosión anunciando una suerte de tregua indefinible. Durante algunos segundos el propio silencio fue ensordecedor. Después del escandaloso tableteo de las ametralladoras y el estrepitoso estampido de los cohetes y las granadas, la ausencia del ruido parecía una forma surrealista de la mentira.
En la oscuridad pude ver cuando los árabes en silenciosa caravana se fueron replegando hasta coger la ruta que lleva hacia el cerro donde estaba el depósito de la academia de explosivos. Por su parte los anarquistas, con apoyo de la gente de derecha que se le habían plegado, instalaron los obuses de alta potencia alrededor de las apertrechadas residencias Rasputín que ya estaban en sus manos. Todos se cubrían las caras para protegerse de los peligrosos insectos con que las autoridades pretendían combatir la subversión. Pero ahora la guerra comenzaba en serio.
Yo no vi el final de la batalla. Junto con Soko Surai, un piloto japonés y un marroquí llamado Amed Saad, huimos de aquel infierno. Nos metimos en uno de los aviones de los terroristas franceses de la OAS que habían ido a descansar el fin de semana en Kamur, y levantamos vuelo protegidos por la complicidad de la oscura noche africana.
Apenas el avión dio la primera vuelta para tomar altura, sentimos que se reiniciaban las explosiones acompañadas por el repiqueteo ensordecedor de las ametralladoras y los fusiles automáticos que emitían destellos intermitentes. Cuando ya nos alejábamos, una inmensa llamarada iluminó el cielo como si fuera la fantasía de uno de esos sueños infantiles bajo los efectos alucinógenos de las chupetas de frambuesa. Al mismo tiempo, el olor penetrante de la pólvora cruda se extendió por la atmósfera, llevando un incierto destino hacia el firmamento completamente desprovisto de estrellas.
****
De la guerra de Kamur realmente se sabe muy poco. Lo que existen son leyendas. Hay quienes sostienen que todavía continúa y no cesará jamás. Para otros se acabó a las pocas horas; según ellos finalizó al estallar la cabeza atómica del apátrida Wolfgang Amadeus Pérez, quien desde la cúspide del monte de la Angustia, cargándola a cuestas la disparó mientras maldecía a Dios con todas las fuerzas de su alma.
Para mí, cualquiera que haya sido su final, fue la batalla de comandos más grande de la historia. Las vidas que se malograron por las balas de la desenfrenada contienda tal vez no tuvieron dolientes. Eran parias, hombres resteados, sin familia y sin hogar, pero a cada uno de ellos los tengo sobre mi conciencia con esa pesadumbre y el arrepentimiento sordo del que se sabe culpable de haberles troncado su destino.
En el avión que serenamente atravesaba el enorme desierto prometí guardarles un siglo de silencio. Tras las columnas de humo que aún se divisaban se quedó carbonizada parte de mi vida.